Memoria Histórica y Literatura
Para conocer la literatura que recoge la Memoria Histórica es preciso comprender las circunstancias que rodearon el mundo occidental y cómo afectaron a España, y en España cómo se desarrolló el proceso histórico de la lucha de clases, los motivos para el estallido de la guerra, por qué vinieron extranjeros como nunca había ocurrido en ninguna otra guerra, y por qué hubo gentes de las más diversas tendencias democráticas entre quienes acudieron a defender la República, y por tanto con ella la democracia. Se hace necesario repasar el contexto, la situación que se estaba dando en el entorno europeo y en el conjunto occidental desde finales del siglo XIX a través de los movimientos sociales y políticos, porque la realidad histórica lo condiciona todo y por tanto también la literatura:
La industrialización, el fortalecimiento de la clase obrera, la decadencia de los antiguos regímenes monárquicos, son elementos fundamentales en la entrada del siglo XX. El imperio autro-hungaro, como todos los imperios, no quiere morir pacíficamente y las contradicciones que se le presentan en su estabilización y crecimiento hacen estallar la Primera Guerra, que va a ser el final del pensamiento del siglo XIX. Desde 1917-18 tenemos los acuerdos de Versalles que suponían la derrota de Alemania, la sangría producida por los intereses de las burguesías en lucha unas con otras habían dejado 30 millones de muertos. La salida va a suponer el triunfo de la Revolución Soviética y el crecimiento de las expectativas de la clase obrera, que concibió la posibilidad de cambio social y por tanto el surgimiento de una nueva perspectiva de la Historia y de la realidad. Los efectos en las conciencias de los trabajadores los podemos leer en algunas páginas de “El último encuentro”, de Sandor Marai, o de “El busto del Emperador”, de Joseph Roth, ninguna de las dos son novelas que puedan considerarse revolucionarias pero en las dos se relata el efecto que produjo el conocimiento de la revolución entre los obreros. En la primera de las novelas los obreros que estaban trabajando en lo más profundo de la selva en Indochina dejan de trabajar y salen de la selva para encontrarse, ¿cómo les pudo llegar la noticia?, solo se explica por la organización y fortaleza de los sindicatos y partidos obreros que pasaron de boca en boca el triunfo hasta llegar allí donde la lejanía hacía imposible imaginar ningún contacto con el mundo, y, en la segunda de las novelas se cuenta qué hicieron los obreros de una ciudad europea como Viena al conocer el hecho histórico del triunfo de sus hermanos proletarios: fueron uniéndose desde el extrarradio y marcharon en silencio por los barrios burgueses de la capital conforme las gentes pudientes que vivían allí se escondían, cerraban puertas y ventanas, miraban escondidos tras los visillos,… ¿cómo los impulsó la noticia a unos y otros?. La clase obrera emergió bajo una misma esperanza.
También podríamos recurrir a otra novela de Joseph Roth para repasar los antecedentes, “La marcha Radetzky”, en ella se cuenta la desintegración del Imperio austrohúngaro; y en esa dirección, aun teniendo que dejar de mencionar muchas otras obras importantísimas, no quiero que se quede fuera la novela burlesca de Jaroslav Hasek “Las aventuras del buen soldado Svejk”.
¿Qué había ocurrido? ¿qué estaba sucediendo?: si la razón metafísica del XIX había declarado que la Historia se repetía y no se podía ir más allá, si declaraba que se había llegado al cambio máximo y que lo demás era desarrollo, los hechos entonces negaban tales principios y mostraban y afirmaban la razón dialéctica, lo que Marx había venido sosteniendo: la lucha de clases, la acción de los oprimidos, es el motor de la Historia, los conflictos planteados, fruto de las contradicciones del sistema cuestionan la visión conservadora de la inmejorabilidad, de la negación, de un modo o de otro, del progreso, del cambio social, de la revolución social que han de llevar a cabo las fuerzas productivas.
Posicionándonos en el nuevo punto de vista podemos decir: si en el siglo XIX todo eran certezas, incluida la literatura, en el siglo XX todo va a ser signo. El fracaso del positivismo metafísico va a dar paso a la duda, a la reflexión, a la construcción de un pensamiento dialéctico, crítico, denunciativo y con proyección revolucionaria.
La salida de la guerra para la burguesía también supuso un desgaste del sistema económico productivo que lo dejó al borde del colapso: crisis de producción, crisis financiera, crisis político-social, lo que se conoce como Crisis del 29, el Crak del 29. 1929 es el año más conocido del fracaso capitalista, pero de ahí a la segunda guerra el camino seguiría un empeoramiento constante: el bajón en la Bolsa estadounidense había llevado su cotización en 1932 a los 58 puntos, y la ola llegó a Europa, de donde los capitalistas estadounidenses repatriaron sus capitales, fundamentalmente de Francia e Inglaterra, y los capitalistas holandeses y los suizos sacaron sus capitales de Alemania. Se devaluaron las monedas capitalistas en cadena y los bancos quebraron uno tras otro, la crisis fue ya hundimiento del sistema. Al otro lado aparecía la Revolución Soviética.
La respuesta de la burguesía a los trabajadores que se movilizaban en EEUU y Europa fue durísima, convendría leer “La otra Historia de EEUU”, de Howard Zinn. En Europa ocurrió otro tanto. La alternativa que empezó a generar la burguesía en su fracaso fue, como siempre en la Historia, violenta; convendría leer la obra completa de Bertolt Brecht, a Karl Kraus, a Walter Benjamin, hay que mencionar aquí a la vanguardia surrealista, desde Tomas Bretón, Jean Coucteau, Louis Aragón, y hasta Boris Vian, que desde diferentes posicionamientos defendían los cambios y negaban el conservadurismo. Con la salida que encontró la Primera Guerra la burguesía y la aristocracia empezaron a cavar trincheras, la idea de “patria” como reunión de “todos” fue sustituida por la defensa del negocio y la riqueza de los poderosos, como escribe Jhon Langdon-Davies en su libro, otro que debe leerse, “Detrás de las barricadas españolas”: “Hemos llegado al final de un periodo en el que el capitalismo ataviado con ropajes democráticos se enorgullecía de ser patriótico; nos acercamos al periodo en que el capitalismo en su fase fascista renuncia incluso al patriotismo por los beneficios”. Así es que tomó cuerpo de naturaleza el populismo fascista que, en Alemania, sobre la base de más de 6 millones de parados en 1929 el partido nazi paso de 108.000 afiliados a 800.000 miembros con la proletarización de la clase media. De los efectos en EEUU podemos saber a través de “Las uvas de la ira”, de John Steinbeck, y de “Paralelo 42”, de John Dos Passos. Las necesidades del capitalismo, su objetivo resultado de la crisis se situaba en llevar a los trabajadores a un estado de sumisión, volver al mundo antiguo para salvarse del desastre, quedar como imperio y como fuerza opositora a la revolución social que, con el ejemplo soviético, la clase obrera estaba buscando.
Esas eran las condiciones que, de manera general, venían dándose también en España, y esas eran las condiciones que afectaban a la literatura también. Así es como entramos en la novela española de los años 20-30 del siglo pasado.
Para hablar de la literatura que tiene que ver con la Memoria, ponemos la atención en la dictadura de Primo de Rivera, monárquica y apoyada por un sector del PSOE, en el periodo republicano y en lo que se llamó la “novela de avanzada”, para después adentrarnos en la literatura comprometida que combatió el fascismo desde dentro y, a continuación, la que recoge hoy nuestra Historia más cercana antifascista. Y no es porque la otra, la que no se denomina “de compromiso” no tenga tal compromiso, porque toda literatura expresa la ideología con la que actúa y vive.
Entre 1914 y 1920 el capital español se enriquece a manos llenas a causa de los negocios que hace con la neutralidad en la 1ª Guerra Mundial, un solo ejemplo ilustra sus intereses de clase: hay un intento en 1916 por parte del ministro Santiago Alba de sacar adelante una ley por la que los grandes capitales, exportadores a los países en guerra se enriquecen como nunca lo han hecho; en España subieron los precios de los alimentos hasta un 50%, manteniendo los mismos salarios, 1,5 pesetas en el campo y 4 pesetas en la ciudad, y los mismos que se enriquecían con todo esto, la alta burguesía y la aristocracia, sin pagar impuestos. El ministro Santiago Alba intenta que paguen al Estado 5 céntimos por cada peseta obtenida mediante los negocios de la guerra, con el fin de invertir en el interior y revertir el dinero que se llevan en subvenciones estatales, y el Congreso de los Diputados se vacía para boicotear la ley, la presión que ejercen hace que se llegue a cerrar el Parlamento, reuniéndose con ese fin los diputados, tanto liberales como conservadores, vinculados mayoritariamente a la aristocracia y a la alta burguesía, en el hotel Palace. En la segunda década del siglo XX el capitalismo se consolida en España con más de la mitad de la población adulta en el analfabetismo, con una media de vida entre los trabajadores que ronda los 35 años, y con más de un 90 % de la tierra en manos de la aristocracia y de la iglesia católica. En paralelo, la Revolución Soviética triunfa, y la clase obrera, que ha sabido del cambio en Rusia, ve en ello un horizonte de mejora. El impulso recibido por el conocimiento de los cambios sociales para la clase obrera y el campesinado sobre todo, hace que cobren fuerza las luchas por mejorar las condiciones de vida y por la revolución social. De acuerdo con las movilizaciones obreras el periodo que va entre 1917 y 1920 se ha denominado “el trienio bolchevique”. Esos tres años fueron un periodo especial del despertar obrero: un ejemplo que se recoge en múltiples documentos y libros de historia del movimiento obrero: la lectura de periódicos, panfletos, libros, se hacía en corros de obreros y campesinos, uno leía para los que no sabían leer; esa práctica llevó a los trabajadores la síntesis de sus propias experiencias y las alternativas y los métodos de lucha sindical y política impulsadas por sus organizaciones. La Revolución en Rusia fue un terremoto que cambió todas las conciencias trabajadoras y monárquicas, y las primeras en lucha con las últimas, aprendiendo de la realidad que hacía aparecer el combate, terminaron con la dictadura del Borbón conocida como de Primo de Ribera. Aun hoy en día, las familias Borbón y Primo de Ribera permanecen unidas por múltiples vínculos y se presentan juntas en sociedad.
El Estado monárquico había entrado en la crisis económica mundial y en su propia crisis monárquica por la guerra de Marruecos, y es empujado por la clase obrera que, plenamente definida por el capitalismo, irrumpía como clase en lucha por el progreso social.
En ese periodo dictatorial, del 23 al 30, la monarquía borbónica mediante su Dictadura intenta por todos los medios que no se conozcan los acontecimientos de Marruecos ni sus negocios con la guerra. Sobre este particular incidirá el llamado “Informe Picasso”. Sobre las prohibiciones en los periódicos y los libros Celedonio de la Iglesia, censor de la Dictadura escribía en 1930 en su libro “La censura por dentro”: “El fascismo ha tenido siempre un trato de favor… la Censura, en general, velaba amorosamente por aquella política”; sobre la Revolución Soviética escribía: “El bolchevismo y, en general, el estudio imparcial de la situación política de Rusia, figuraba en el índice de la Censura, y rara vez se filtraba en ella algún articulo literario de elogio más o menos disimulado; sobre la guerra de Marruecos: “Dentro de la necesidad de sostener una rigurosa censura, se llegó a extremos de tan minuciosa intervención que cualquiera que, acudiendo a los archivos de la Prensa, quisiera reconstruir aquella epopeya, no podría hacerlo consultando la española, menos enterada que ninguna, sino la extranjera viciada muchas veces por la pasión y la envidia”; y añade: “ El separatismo y el nacionalismo de Cataluña y aun el regionalismo más o menos templado eran intervenidos por orden expresa del presidente”.
A pesar de lo cual, a partir de 1926 se irá venciendo la resistencia de la Dictadura y se distribuirá la literatura revolucionaria, que en el 28 ha roto todas las trabas para crecer vertiginosamente hasta el 30, final del dictador, y en 1931 final de la monarquía: “No se ha ido que le hemos barrido”, cantaba el pueblo de Madrid ante el Palacio de Oriente. El Estado monárquico caerá debido a la gran unidad que se da entre la clase obrera a la que acompaña un cambio cultural que se adquirió junto con una conciencia representativa de clase. Marañón escribe en “A donde va España”: “El pueblo se sentía dueño de su personalidad… Y este fenómeno se debe a la propaganda intelectual de gran trayectoria y a la lectura y a la difusión de lo leído en los últimos años de la monarquía”. Con esto se subraya como los grandes movimientos sociales se producen tras la neutralización cultural del Estado reaccionario.
El camino hasta el 36 será para los escritores revolucionarios españoles un continuo crecimiento. A esto se relaciona un movimiento que se da entre los intelectuales: desde el triunfo de la revolución soviética se viene despertando un fenómeno antes desconocido; debido a las esperanzas obreras la atmosfera social cambia, y los intelectuales se van sumando al cambio y comienza a haber intelectuales procedentes de las clases medias que se solidarizan con los trabajadores en lucha además de sumarse a sus organizaciones políticas.
Pero, habiendo caído la dictadura de Primo de Ribera impuesta por Alfonso XIII para contener las protestas por la guerra de Marruecos, Annual, y las luchas reivindicativas de los trabajadores, también en España el peligro fascista se hace presente y va creciendo bajo la amenaza de guerra que esta en boca de todo el mundo, en todos los campos y en el intelectual también. Como respuesta a este peligro se empiezan a crear órganos amplios de representación que se oponen al fascismo: en 1933 el Comité de Ayuda, o en 1935 el Comité Mundial por la Defensa de la Cultura, en el que participaron Valle Inclán y Antonio Machado entre otros. El Comité Mundial por la Defensa de la Cultura no es tanto una organización que se marque tareas como la conjugación de otras maneras de mirar y de hacer lo que conlleva un posicionamiento político. Los puntos de vista revelados por unos y otros en revistas de izquierdas se van acercando para confluir uy plasmar en programas que llevan a los intelectuales a unirse al movimiento obrero, para después formar parte de lo que sería el Frente Popular. Junto a lo publicado en España también aparecen obras de autores extranjeros que tras la Primera Guerra adquieren conciencia social y antiimperialista, Barbusse, Romain Roland, Glaesser, Arold Zweig, Dreisser, Upton Sinclair; un ejemplo es “Yanquilándia bárbara”, de Alberto Ghiraldo con una carta de Sandino a Araquistain dándole las gracias por su libro “La agonía de las Antillas”, en ella le dice: Es alentador que los hombres de la nueva generación de España escriban trabajos de tanta trascendencia, como el de usted, porque ya es el signo de que la España reaccionaria entrara en las orientaciones que marcan las ciencias sociales … Es con ustedes con quienes deseamos darnos el abrazo fraternal, los que aspiramos a una total revisión de los valores humanos, y hoy que la ocasión es propicia por tratarse de España, hago a usted la declaración de que si en los actuales momentos históricos nuestra lucha es nacional y racial, ella devendrá internacional conforme se unifiquen los pueblos coloniales y semicoloniales con los pueblos de las metrópolis imperialistas.
Con muestras de la mayor consideración, me es honroso suscribirme de usted, atto.ss
Patria y Libertad. Augusto C. Sandino.
Pero entre los escritores que se comprometieron no solo había profesionales sino que debe contarse con los de extracción obrera, militantes políticos, como Julián Zugazagoitia e Isidoro Acevedo, periodistas, tras ellos vendrían narradores como Arderíus, Benavides, Arconada, Sender, José Díaz Fernández, Arturo Barea,… y poetas como Alberti, Neruda, Antonio Machado, Cesar Vallejo, Miguel Hernández, … con ellos, con su trabajo creativo, se puede ver el papel tan importante de los escritores como comunicadores en la ruptura de la hegemonía del pensamiento burgués. Marchando en esta dirección atendemos como un acontecimiento fundamental a lo que se denominó “la novela social de avanzada”, o de “la vanguardia humanizada” de “la otra generación del 27”. “La novela social de avanzada” tiene enfrente a la novela erótico burguesa, que alcanzaba grandes ventas, y en otro punto la Revista de Occidente, de Ortega, y su editorial Nova Novorum, -parece que el latín protegía lo que se consideraba Nuevo Novísimo- que contaba en sus filas escritores como Francisco Ayala, Jarnés, Bacarisse, Chacel, Jiménez Caballero, Ribas,…. escritores de novelas para la burguesía y la élite que se consideraba “nueva novísima”. Mientras que la novela de los amigos de ortega era la denominada por ellos “novela de vanguardia” era leída por una minoría elitista, los autores de “la novela de avanzada” se agrupaban en torno a la revista “Postguerra”, revista de arte vanguardista que exponía la vida política y cultural en conjunto. En septiembre de 1927, dos años después de la publicación de “La deshumanización”, de Ortega, José Antonio Balbontín, director de la revista “Postguerra” escribía: “…D. José Ortega y Gasset (pese a los anuncios estrepitosos de sus corifeos) no ha sabido darnos una nueva filosofía, ni mucho menos una nueva moral. Ha quedado reducido a ser un modesto teorizante del llamado “arte nuevo”.
Pero no es esto lo peor. Lo verdaderamente grave es que D. José Ortega y Gasset, bajo su capa (inofensiva en apariencia) de esteticista puro, esconde un implacable enemigo de la nueva democracia, es decir, una fuerza retrograda, tanto mas terrible cuanto mas refinada.
Recuerdan ustedes aquel famoso ensayo de D. José Ortega y Gasset sobre “La deshumanización del Arte. Parecía que allí se trataba simplemente de definir el arte nuevo como un arte deshumanizado, intelectualista, irónico; como un arte de minoría, inasequible a la multitud. Pero bien mirado, se advierte que lo que hace en realidad ese opúsculo (lleno por otra parte de palmarios desatinos estéticos) es afirmar solapadamente, metafóricamente, hipócritamente, que el principio de la igualdad formal entre los hombres “lo mismo en arte que en política” no pasa de ser un mito insoportable”.
Desde ese mismo años de 1927 alcanzaban una gran difusión libros como “La espuela”, “El comedor de la pensión Venecia” y “Los príncipes iguales”, de Arderíus; “El blocao”, “La Venus mecánica”, de José Díaz Fernández; “El suicidio del Príncipe Ariel”, de José A. Balbontín; “La Venus mecánica”, de José Díaz Fernández; “La barbarie organizada. Novela del Tercio”, de Fermín Galán; “La España de 1930”, de Gabriel García Maroto; “Imán”, de Ramón J. Sender; “Los de abajo”, de Mariano Azuela; o, “Tirano Banderas”, de Valle Inclán.
Fermín Galán, Ramón J. Sender, José A. Balbontín, y José Díaz Fernández, cuentan lo vivido en la guerra de Marruecos en sus obras: “La barbarie organizada”, “Imán”, “El suicidio del Príncipe Ariel”, y, “El blocao”
Tomamos aquí, como ejemplo de compromiso político y literario de lo que se proponía “la novela de avanzada” “El blocao”. Es una novela organizada en siete “bloques” o capítulos; José Díaz Fernández, periodista, emplea en parte la crónica periodística-literaria para reconstruir, con virtuosismo de recursos que había dado la novela más moderna, que decían utilizar las “vanguardias”, lo acontecido en Marruecos, y lo hace con gran capacidad de síntesis, trata de las preocupaciones del momento, selecciona y concentra la información, e invita al lector a opinar e imaginar más allá de lo que los historiadores puedan exponer, y con un discurso sencillo, de verbo común en apariencia y ritmo que gana conforme el autor se emplea en la novela. Con el camino escogido eludía la dramatización y la tragedia clásica y se adentraba en los soldados mediante la conmoción que se producía en ellos participantes en la guerra de la monarquía borbónica y el dictador Primo de Ribera.
“El blocao” es una novela contra la guerra que conmociona al lector por su gran carga humana, lo que trasmite con temblores épicos bajo la superficie, composiciones poéticas, rastros burlescos y mundos interiores participan de las experiencias que conoce cualquiera y aquí el lector. Abre la puerta a la creación literaria cementada con el periodismo, escritura literaria que más tarde se asociaría a una nueva literatura del siglo XX.
José Díaz Fernández conecta con los lectores y su obra se difunde rápidamente, sabe que ha ganado la partida a los conocidos como “vanguardistas”, empleadores de recursos literarios tan solo para alejarse de la realidad levantando con ello una barrera contra el mundo circundante construido por el poder reaccionario.
José Díaz Fernández elabora “El blocao” con las vivencias propias, con la intrahistoria de los soldados en un blocao, un puesto de avanzada, y la escribe sin dramatismo narrativo, pero sí con un elemento que condiciona el conjunto y lo explicará diciendo: “Yo quise hacer una novela sin otra unidad que la atmosfera que sostiene a los episodios…”. En “El blocao” muestra el paso de los días en vacío, los pequeños acontecimientos que manifiestan la inutilidad de aquel estar en la colonia, el trascurrir del tiempo sin realización personal porque los intereses de la monarquía obligaban a un servicio ajeno a la misma realización personal. Los personajes son comidos por la angustia, por la soledad, por la alienación y el hundimiento de la autoestima, por el aislamiento embrutecedor que hace salir un comportamiento sexual enloquecido, en los personajes no queda rastro de conciencia social, el estado de vacío, de cosa, la anulación humana, la desvalorización de la vida y la muerte avanza en ellos. José Díaz Fernández, quiere saber y quiere que sepamos las causas de esos estados en la vida de los soldados en el blocao, soldados que han sido arrastrados a la colonia y a la guerra de Marruecos por la monarquía borbónica.
Los antagonismos sobre los que opera la novela marcan la vida que llevan los soldados: la defensa de intereses ajenos, diferencias y confrontación entre nativos y colonizadores, entre mujeres marroquíes, a quienes el autor busca representar bajo un mismo nombre, y las españolas, la marroquí siempre oculta y huidiza, la española causa de exacerbación, y las dos, marroquí y española, son portadoras de muerte, aun aparecerá una tercera mujer, española, de militancia anticolonial que pone en práctica el terrorismo individual como forma de lucha contra el colonizador. Es una acción que por si misma está separada la experiencia del pueblo trabajador que la sobrelleva en otra esfera de la guerra. La riqueza y la pobreza atraviesan las contradicciones. El texto transmite el carácter de clase que tiene la guerra mediante la vida disipada de los mercaderes colonialistas frente a la vida de los nativos y soldados, los nativos siempre aparecen como sombras, como figuras extrañas, de las que se habla y no se materializan. Por otro lado en la conciencia de los colonizadores no existen los colonizados o sus vidas no tienen valor ninguno.
El blocao contiene la esencia colonial de los acuartelados, hambrientos en todos los órdenes.
Ahondando las diferencias con las literaturas anteriores la novela está habitada por el antihéroe propio de la contemporaneidad, envuelto en la atmosfera que vincula las partes donde el lector conocerá los rasgos humanos en los personajes en medio de la tensión latente.
Esta es la manera en que el autor, José Díaz Fernández, asalta la hegemonía del pensamiento burgués.
Otras obras de José Díaz Fernández:
Crónicas de la guerra de Marruecos. 1921.
La Venus mecánica. 1929.
El nuevo Romanticismo. 1930.
Vida de Fermín Galán. 1931. Lo escribe con Joaquín Arderíus y lo dedican a la juventud revolucionaria.
Octubre rojo en Asturias. 1935. Lo firma con el seudónimo de José Canel, y el prologo lo firma el mismo, José Díaz Fernández.
Más allá de “la novela de avanzada” hubo otra experiencia literaria que la Memoria Histórica guarda: en la guerra y en defensa de la República y por tanto de la democracia, participó un sector de combatientes del que apenas se tiene noticias, es el grupo de mujeres escritoras extranjeras que, como ejemplo de demócratas internacionalistas se sumaron a la lucha contra el fascismo formando parte de las Brigadas Internacionales y escribieron un buen número de textos sobre su experiencia en España.
Si la Primera Guerra había llevado a las mujeres ha trabajar fuera de casa, en fabricas y oficinas, al final de la guerra no parecieron estar dispuestas a volver atrás, y así consiguieron el voto en Inglaterra y EEUU, a pesar de lo cual con la crisis capitalista del 29 el capitalismo quiso deshacerse de ellas, pero formando parte de la clase obrera o solidarias con ella se dispusieron a resistirse. Esos años de experiencia combativa hicieron que al estallar la guerra en España viniesen como corresponsales de prensa y escritoras a defender la Republica. Ellas sabían que los adelantos en todo lo que se relacionaba con sus condiciones de vida estaban en peligro en el mundo en que vivían, y que la guerra en España era la primera batalla que se libraba contra una sociedad de avanzada; no solo eso, sabían que la guerra en España era la guerra entre principios antagónicos, por lo que intervendrían bajo la convicción ideológica, sin confusiones, y en la defensa de un mundo social, económica y políticamente justo.
El recuerdo y las gracias para:
Leah Manning, que escribió “A Life for Education. An Autobiography. 1970. Parlamentaria y del P.C. ingles. En su libro cuenta cómo y por qué el gobierno inglés se negó a ayudar militarmente a la República española.
Charlotte Haldane, militante del P.C. ingles, que escribió “Trutu Will Out”. 1954. Texto donde cuenta cómo se organizó a las Brigadas Internacionales, sus viajes a España, su conocimiento de Pasionaria, y expone varias criticas relacionadas con la comida a los soldados y a los oficiales.
La Duquesa de Atholl, del partido Conservador pero comprometida con la ayuda a la República, dirigió organizaciones de solidaridad que enviaban medicinas y alimentos, publicó el libro “Sarch-Light on Espain”, elogiado por Hugh Thomas.
Escritoras de ficción como:
Lillian Hellman, Marta Gellhorn, Dorothy Parquer, Josephine Herbst, cuentan sus impresiones sobre lo que vivieron.
En concreto Dorothy Parquer escribió “Soldados de la Republica” como homenaje al ejercito republicano.
Lillian Hellman escribió “An Unifinishel Woman”, autobiografía de su experiencia en España.
Josephin Herbst escribió sobre la vida en las trincheras y la entereza de las mujeres del campo.
Susan Townsed Warner, del P. C. Ingles, escribió el relato “El clavel rojo”, además hizo artículos y poesía.
Y, Muriel Rukeyser, escribió “Mediterráneo”.
Todas ellas vinieron a defender la Republica y defendieron el compromiso entre literatura y política. (Datos reunidos en “Historia 16”, nº. 299)
En la posguerra con cientos de miles de republicanos fusilados o encarcelados, en medio de la dictadura franquista, acechándoles los peligros que habían caído sobre los demócratas en general y los escritores demócratas en particular, son los autores del realismo social quienes van a reivindicar la dignidad de los trabajadores, van a requerir la conciencia de lo social, van a señalar la realidad del pueblo en general y del proletariado en particular y apoyar su lucha en pos de la derrota del fascismo.
Tomo de Armando López Salinas, ejemplo de escritor comprometido y escritor del realismo social, una cita que hace de Mariano José de Larra para dar testimonio de su vínculo con éste otro gran escritor que no cejó en su intento de transformar la realidad española mediante sus escritos:
“Al director del Español”, periódico de la época, año mil ochocientos treinta y tantos: “En el Ministerio de Mendizabal he criticado cuanto me ha parecido criticable, y de ello no me retracto, cualquiera que sea el partido o la popularidad que pueda tener en su favor y los medios que ponga en práctica en el día para hacer la oposición; lo mismo pienso hacer ahora con el actual, cualquiera que sea la fuerza que como gobierno tenga en su favor, porque si hay alguien quien pueda tener miedo a los alborotos, a las multas o a la cárcel yo no me siento con miedo de nadie. Y lo mismo pienso hacer con cuantos ministros vengan detrás, hasta que tengamos uno perfecto que termine la guerra civil y dé al país las instituciones que, en mi sentir, reclama; el acierto es, pues, el único medio de hacer cesar mis críticas, porque en cuanto a alabar, no es mi misión, ni creo que merezca alabanza el que hace su deber. Por ahí inferirá usted que tengo oficio para rato”.
Para los escritores del realismo social, cuenta Armando López Salinas, lo fundamental era el apasionamiento con que asumían la realidad social para su literatura, que “no era tanto una cuestión de orden estético como de integración entre el escritor y un pueblo humillado y vencido tras la guerra civil”. Bajo aquel momento histórico de valores sociales despojados, la realidad es la fuente de los escritores con signos de conciencia. Armando López Salinas recuerda las declaraciones de varios escritores a la revista francesa “Lettres Francaises”:
José Manuel Caballero Bonald: “Hace seis o siete años, como tantos otros me desperté frente a la realidad histórica de mi país y quise testimoniar que en ella veía. La realidad española está al alcance de todo aquel que quiera mirarla y comentarla. He tratado de reflejar la realidad con la mayor objetividad posible”.
Antonio Ferres: “La realidad es para mí la única fuente viva de la obra literaria. La realidad española es fácil de ver, y de ahí que la enfoque unas veces en tanto que denuncia de las condiciones sociales y otras como un compromiso frente a las fuerzas que desean disfrazar esta realidad”.
Alfonso Grosso: “Intento, como otros hombres de mi generación, testimoniar e inquietar. Adopto una actitud de denuncia y, desde luego, francamente “engagé”.
Juan García Hortelano: “Creo que la realidad española por la riqueza de temas que ofrece, facilita la tarea al narrador y que solamente el elegir plantea ya un problema. En un país culturalmente poco denso el novelista debe esforzarse antes que nada en dar fe de la realidad en que vive”.
Armando López Salinas: “El servicio que puedo prestar a otros hombres en mi país es el de desvelar las relaciones sociales, mostrar el mundo tal y como creo que es”.
Se venía de un tiempo en el que los fascistas habían destruido las vías culturales, en el que se quemaban montañas de libros de autores prohibidos en el patio de la Universidad, en la plaza del Callao, en El Retiro (este caso lo cuenta González Santonja en “Los signos de la noche”) para inaugurar e iluminar en 1943 por primera vez en el periodo franquista la Feria del Libro de Madrid, y se estaba bajo una férrea censura ejercida como señala Juan Fuster, “por catedráticos y escritores de oficio”, teniendo entre las prohibiciones el idioma de las nacionalidades, llámese Cataluña, País Vasco o Galicia.
A pesar de todo la novela del realismo social nace al calor de las huelgas y manifestaciones de respuesta al fascismo. Junto a la novela, otras manifestaciones artísticas se suman a la denuncia, teatro, cine, poesía, creando un frente cultural.
En la punta de lanza de ese frente cultural está el mismo Armando López Salinas y declara al respecto: “…la España de los años 50 se nos muestra como un país asolado y desolado, sumiso respecto al miserable poder reinante a través de los relatos de …” y menciona a Carmen Laforet, Juan Goytisolo, Ferlosio, López Pacheco, Antonio Ferrés, José María de Lera, Alfonso Grosso, Juan Marsé, Caballero Bonald, Juan García Hortelano, y se hace obligado contar con él mismo, del que quiero mencionar los títulos de sus obras: “La mina”, novela; “Crónica de un viaje y otros relatos”, relatos; los libros de viajes: “Caminando por las Hurdes”, escrito junto con Antonio Ferrés, considerado como un verdadero documento antropológico; “Viaje al País gallego”, escrito junto con Javier Alfaya; y, “Por el río abajo”, escrito junto con Alfonso Grosso, libro que fue prohibido por la censura entonces capitaneada por Carlos Robles Piquer y por Manuel Fraga. Por el río abajo se publicó en Francia en 1966, 5 años después de ser escrito, debieron pasar 15 años para ser publicado en España.
España iba a cambiar entre otras acciones por la llevada a cabo por escritores como Armando López Salinas, capaces de romper con el frente de la cultura el muro de ignorancia impuesto por el régimen fascista.
Y así, en esta exposición saltamos al tiempo en que vivimos; durante los últimos años contamos con una literatura que retoma la Memoria Histórica como fuente de creación. Una y algunos autores que han escrito al respecto son los que he recogido en mi libro de ensayos sobre su trabajo “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios” marcando el camino de la Historia desde la Literatura: Josefina Aldecoa, con “Historia de una maestra”, para dar a conocer la acción de los maestros en la República; Juan Eduardo Zúñiga, con un magnífico cuento, para recoger el sentir de los jóvenes bajo la primera etapa del fascismo, el despertar de la conciencia y el ejemplo de los internacionalistas; Julio Llamazares, con “Luna de lobos”, novela sobre la guerrilla antifranquista; Ramón Nieto, con “La Señorita B”, novela que recorre la conciencia de las clases sociales y sus posiciones ante el momento en que se vive; Jesús Ferrero, con “Las trece rosas”, novela que toma el fusilamiento de aquellas 13 heroínas de las Juventudes Socialistas Unificadas como punto de referencia para andar por el ayer y el hoy; Luis Mateo Díez, con “Fantasmas de invierno”, novela sobre las condiciones en los ordenes secretos de la vida durante la noche oscura del fascismo y sobre la esperanza puesta en el futuro; y por último, Isaac Rosa, con “El vano ayer”, novela sobre la creación de una novela representativa de nuestro tiempo frente a la propaganda institucional también novelesca que invisibiliza nuestro inmediato pasado, por lo que mientras se invita al lector a crear nos vamos sumergiendo en las luchas estudiantiles antifascistas, las persecuciones de la policía política, la referencia del PCE como principal resistente y el resultado de la primera etapa de la transición.
Estas siete obras, que yo he llamado “Siete Novelas”, haciendo un juego de doble sentido con la segunda parte del título, “Posfacios”, es un aparato novelístico con el que podemos conocer los antecedentes que se nos niegan. Aunque la presión comercial y reaccionaria, sostenedora de la burguesía ocupa las librerías casi por completo, no dejan de salir autoras y autores que se suman a la contestación, autoras y autores que ven la necesidad de no colaborar en la asepsia y combatirla, de apartar la cortina del olvido, de enfrentarse a la malformación que promueve la burguesía, autoras y autores que no están dispuestos a participar de la fiesta promovida con grandes cantidades de dinero, como una inversión a largo plazo que es, de creación del vacío mental para así sostener la sociedad que niega la perspectiva de transformación social, y que, sin embargo, la lucha de clases, en la que se encuentran también los escritores, como motor de la Historia, acabará abriendo.
Hacer frente a la hegemonía del pensamiento burgués y luchar hasta derrotar la cultura burguesa requiere del conocimiento de la Memoria Histórica Democrática.
La lucha continua.
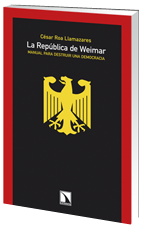 Presentación del libro:
Presentación del libro: